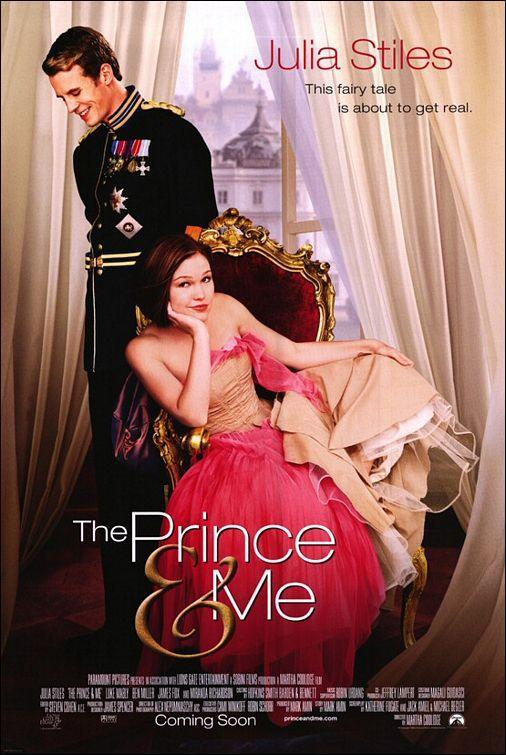Medianoche en París
 |
| Imagen via Filmaffinity |
Gil e Inez están prometidos y en París, un cliché romántico perfecto (que, de hecho, cuesta la vida a varios japoneses cada año, aunque esto es off-topic). Sin embargo, mientas que Inez busca antigüedades en compañía de su familia Gil sólo quiere contar con tiempo para escribir y vagabundear. En uno de sus paseos nocturnos viaja en el tiempo y comienza a codearse con la bohemia de los años 20. No, obviamente no estamos ante una película realista, pero sí lo es la forma en que Gil e Inez se tratan el uno al otro. Que parte de una total indiferencia hacia los intereses del otro.
Como suele pasar en las películas de Woody Allen, el diálogo no es más que aparente, y en realidad se compone de una sucesión de monólogos donde la información no fluye de un personaje a otro, sino, en todo caso, de ambos personajes hacia el espectador. No existe la escucha, ni la retroalimentación. Ambos personajes se desprecian mutuamente: Gil no entiende la frivolidad de Inez, Inez no entiende la pretenciosidad de Gil. O podríamos hablar del interés de Inez por la decoración y el detalle, y el vasto conocimiento de Gil de la vida intelectual de París a lo largo de la historia, pero entonces probablemente sería el inicio de la relación.
Cuando conocemos a otra persona en muchas ocasiones nos sentimos fascinados por todo lo que a esa persona le interesa y de lo que nosotros no hemos oído hablar, o que jamás nos ha llamado la atención. Hemos escuchado hasta la saciedad que «los opuestos se atraen» y nos lo creemos. Vemos, incluso, una oportunidad de aprender sobre temas totalmente nuevos para nosotros. Pero muchas veces la prueba no supera la rutina. Porque no hay nada que compartir o porque, simplemente, pasado el impacto inicial en realidad descubrimos que si nunca nos acercamos a ese interés que tanto le importa a nuestra pareja es porque realmente no nos satisface lo más mínimo.
Y no pasa nada. No es necesario en absoluto que ambos compartan un interés, siempre y cuando sean compatibles. Pero ni siquiera buscamos esa compatibilidad. No buscamos personas que disfruten saliendo solas si a nosotras también nos gusta salir solas o quedarnos en casa, a solas. No buscamos personas que disfruten estando en casa haciendo una actividad diferente. Buscamos una especie de clon de nosotros mismos. Alguien que salga con nosotros, que vea la televisión con nosotros, que comparta con nosotros cada minuto de actividad. Lo que lleva a la dependencia. O, por el contrario, una persona con sus propias aficiones que realiza en el mismo tiempo que dedicamos a las nuestras… Y no compartir esa actividad se termina convirtiendo en indiferencia. No trabajamos en nuestra empatía: no somos capaces de disfrutar viendo a nuestra pareja disfrutar con algo que nos resulta aburrido o ajeno. No es necesario que nuestra pareja sea un clon o un compañero de equipo, pero desde luego no es sano que nuestra pareja se convierta en una extraña.
En la película, sin embargo, la ruptura no viene por esto, sino a raíz de una serie de infidelidades. No somos capaces de romper en base a la incompatibilidad porque no le damos la importancia que merece. Buscamos un motivo de peso: una gran pelea, una infidelidad, etc. Cuando no ser feliz debería ser un motivo de peso más que suficiente para acabar con una relación, o como mínimo, para transformarla.